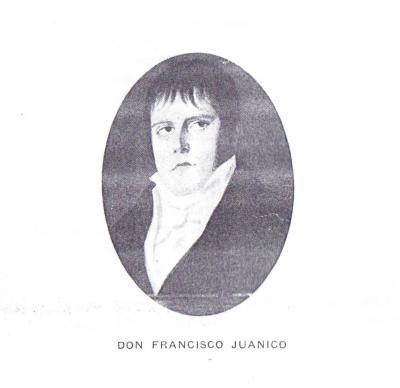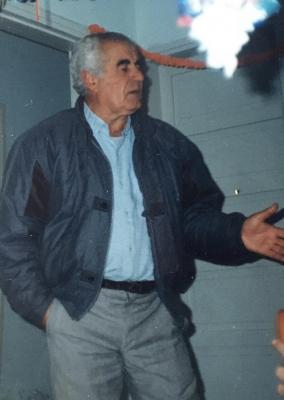El 15 de octubre de 1882 Francisco Piria promovería la fundación de un nuevo pueblo en Canelones, localidad emplazada al norte del arroyo Toledo y a pocas leguas de la Villa Concepción de Pando; convengamos que el gobierno decretó la fundación del poblado en 1866, pero pasarían 16 años para darle cumplimiento a dicha resolución gubernamental. La cuestión es que, por unos años y en el mismo departamento coexistieron –a pocas leguas de distancia- una localidad y un paraje en formación con la misma designación: Joaquín Suárez. Nos referimos a la Estación de Ferrocarriles inaugurada el 1° de abril de 1872 -en el gobierno de Tomás Gomensoro- rodeada por los campos de quien donara una fracción de su propiedad a la Central Uruguay Railway, el Dr. Cándido Juanicó (31 de octubre de 1812 – 13 de noviembre de 1884).
Entre 1882 y 1888, quienes vivieron, conocieron o se relacionaron en estos dos zonas de Canelones, se refirieron a ellas –y de manera oficial- con el nombre de aquel patriota que supo ser Presidente del Estado Oriental en tiempos de la Guerra Grande: Don Joaquín Suárez (18 de agosto de 1781 – 26 de diciembre de 1869).
A continuación, compartiremos dos fragmentos de dos artículos de Sansón Carrasco[1] que describen a la incipiente localidad de Joaquín Suárez y por otro lado a la Estación de Joaquín Suárez que, en noviembre de 1888, pasa a llamarse Estación Juanicó en honor a quien fuera juez, diplomático, diputado, senador y hacendado: Cándido Juanicó.
FRAGMENTOS DE DOS ARTÍCULOS LITERARIOS:
“LA ESCUELA JUAN MANUEL BONIFAZ” y “¡CUÁNTOS CHANCHOS!” (De Sansón Carrasco)
“El tren sigue su marcha dejando atrás a la Unión y sus contornos, rasando, unas veces, la llanura, dominando, otras, las hondonadas, montando sobre los altos terraplenes o embutiéndose dentro de los paredones de la cuchilla tajada a pico para nivelar la vía.
Los horizontes se abren por los cuatro lados, dilátanse los campos, Y la vista abarca una inmensa sabana tornasolada con todos los matices del verde y sólo interrumpida por algunas casitas diversas, que se dibujan como puntos blancos a la distancia. Hacia el oeste: la arboleda de Villa Colón forma una franja oscura, sobre la cual se destaca, afilada como un obelisco, la chimenea de la fábrica de ladrillos. Al norte, como brotando de la cresta de una loma, surgen las torres de la. Iglesia de las Piedras, mientras que al sur sigue dominando el paisaje la silueta del Cerro, azulada por las brumas del horizonte.
Y la locomotora sigue culebreando por las quebradas, dejando trazada su estela en el ambiente con los blancos copos de su respiración anhelosa, que se disuelven en menuda lluvia atravesando extensos trigales que, mecidos por la brisa, ondean como si fuesen un mar de agua verde.
Después vienen los campos incultos, la pradera natural vestida de yerbas que perfuma el aire con ese olor que no tiene símil: olor a campo, como decimos los habitantes de la ciudad, acostumbrados a respirar una atmósfera viciada por las emanaciones de los grandes centros. Ahora es cuando está lindo el campo, cuando todavía el sol no ha dorado el pasto ni achicharrado las florecillas que lo matizan.
Por entre la apretada yerba que tapiza el terreno, se distinguen, en la altura, como una botonadura de oro, las flores amarillas de la manzanilla, y en el bajo, al borde de la cañada que serpentea por entre juncos y espadañas, se ven engarzadas en el musgo, como rubíes y amatistas, las margaritas rojas y moradas que perfuman aquellos contornos con su suave olor de verbena.
Al cabo de una hora de camino la locomotora empieza a contener la respiración, rechinan los hierros de los frenos con que se ajustan las ruedas para disminuir la velocidad, y a poco andar se detiene el convoy frente a un elegante edificio de piedra: es la estación Joaquín Suárez.”
Este hermoso fragmento literario conforma el artículo “¡Cuántos chanchos!” de Sansón Carrasco, fechado el 2 de agosto de 1882, ese pasaje pinta el paisaje -de época- en el que un pasajero del Ferrocarril va describiendo su viaje hacia la campaña y, con fina pluma, nos trae hoy un escenario cerril pero, a su vez, pintoresco del campo y los pueblos que a la vera de la vía se fueron formando (o desarrollando) gracias a la “Máquina del Progreso”, compartamos otro fragmento de un nuevo artículo titulado “¡Cuántos chanchos!”:
Hacía tiempo que estaba invitado a visitar La Extremeña, fábrica de productos porcinos, instalada en Santa Lucía, pero parecía que el diablo había metido la cola entre la invitación y mi deseo, pues, no bien concertaba mi paseo, echábanse las nubes a llorar a moco tendido, en señal de duelo por la hecatombe cochina que en ocasión de mi visita se haría.
Pero, como la estación avanza y las matanzas concluyen con los fríos, decidí atropellar por todo, así es que el domingo, a pesar de los rezongos del tiempo y de uno que otro chubasco, emprendí viaje, cómodamente instalado en un coche de primera clase del ferrocarril Central, en compañía de cinco caballeros que formaban parte de la expedición a La Extremeña.
A las ocho y minutos silbó la locomotora, coma dando su adiós a la ciudad, y momentos después echó a andar el tren, pesadamente primero, algo más ligero después, hasta que desentumidos los músculos de acero de la máquina, empezó a correr sobre los rieles, dejando atrás las casas, los árboles, los postes del telégrafo, y los rostros curiosos de los vecinos del tránsito, para quienes es siempre una novedad el paso de esa inmensa culebra con su penacho de humo y sus enormes fauces que vomitan fuego.
Primero, atravesamos por las quintas, tristes como el tiempo, enlodadas las torcidas sendas de los jardines, tiritando los árboles con su ramaje desnudo, cerradas las puertas y balcones de las casas solitarias, y los parrales en esqueleto, semejando los nudosos sarmientos reptiles deformes arrastrándose sobre el envarillado de los zarzos. Después, cruzamos sobre el Miguelete, enriquecida su escaso caudal con los derroches de las nubes, que en esta última quincena han echado la casa por la ventana. Nuestro pobre arroyo corría con hinchazones de río, extendido su cauce de barranca
a barranca, arrastrando las aguas barrosas que le aportan las laderas que mueren en sus orillas.
Más adelante, el campo abierto, todo barro, todo humedad; los pastos pálidos y marchitos, las tierras aradas convertidas en lodazales, los trigales tempranizos raquíticos, anémicos despeinados
por la avenida de las aguas, viviendo entre el fango; una laguna en cada hondonada, un arroyo en cada surco, un charco en cada agujero, yagua, yagua, y mucha agua donde quiera que se mire; todo triste y húmedo, sin un rayo de sol que rompa la monotonía del nublado, sin un volado de pájaro que hienda el vapor gris de la niebla, sin un retozar de potrillos O triscar de corderos que diera vida y movimiento a la extensa sábana de verdura desteñida por la lluvia.
Aquí y allá, grupos de vacas y caballos, enterrados hasta las ranillas, con el pelo encrespado, dando el anca al viento, comiendo con desgano las yerbas desabridas que crecen en la tierra lavada de las grasitudes que vigorizan la savia.
Colón, La Paz, Las Piedras, todo fué quedando atrás, raleándose las poblaciones y abriéndose el campo a medida que avanzábamos, cruzando las soledades que median entre Progreso y Joaquín Suárez hasta llegar a Canelones. Allí vuelve a encontrarse la población y el movimiento: viajeros que bajan del tren, otros que suben, peones que descargan y cargan equipajes, cocheros que ofrecen sus vehículos para atravesar el lodazal que separa a la Estación del pueblo, y sobresaliendo entre todos
los ruidos y voces, el grito de un muchacho que recorre por el andén toda la extensión del tren, ofreciendo en cada ventanillo de los wagones: -¡Bizcochos, palitos y naranjas! Butifarra y pan! sin variar una sola vez su estribillo.
Cinco minutos dura aquel ir y venir, y cargar y descargar, y bulla y movimiento. Después el Jefe de la Estación toca la campana, la locomotora lanza su agudo silbido, los pasajeros que habían bajado a tomar algo, se apresuran a recobrar sus asientos, y el tren vuelve a emprender pesadamente la marcha, quejándose con chirridos de goznes, tosiendo con sus pulmones de acero, Y eS2utqndo a cada golpe de tos una bocanada de vapor blanco que se desvanece en el aire como una burbuja de jabón; los carruajes trotan hacia el pueblo, despéjase poco a poco el andén, y sólo queda firme el muchacho vendedor, presenciando el desfile de los wagones y ofreciendo en cada ventanillo que pasa su mercancía, con la misma entonación y el mismo estribillo: -¡Bizcochos, palitos y naranjas! ¡Butifarra y pan! El tren aumenta a cada paso su envión y pasa orillando el pueblo de Canelones, por entre sus prolongados cercos de tunas, alineadas a un lado y otro del camino como filas de soldados que presentan sus armas. Ahora sólo nos queda por delante un trecho de cuatro leguas que debemos recorrer sin interrupción. La máquina, como si supiese que no sería sofrenada en su carrera, aumentaba su velocidad a remezones, y se comía el terreno de a cuadras por minutos, cruzando los campos encharcados convertidos en interminables bañados, sólo habitados por las cigüeñas que los recorrían con sus largos zancos, revolviendo con sus picos puntiagudos en el agua en procura de las lombrices que engendra la humedad.
El Mataojo, arroyuelo de ordinario insignificante, corría ancho como un río, sepultando bajo sus aguas los talas y sarandíes que lo franjean, asomando sólo las ramas superiores de los sauces por entre el hervidero de la corriente. Y el tren sigue siempre su marcha; vadea el arroyo por sobre el puente que lo cruza y repecha las lomas del otro lado hasta alcanzar la altura. Desde allí se ve el establecimiento de las Aguas Corrientes, con su empinada chimenea, y a su pie, un mar, un mar extenso, formado por la fusión del Mataojo y del Santa Lucía, que, desbordados de sus cauces, invaden toda la planicie que los separa.
Allí está La Extremeña, - dice uno de los compañeros señalando a la derecha del tren, y siguiendo la indicación, veo tres o cuatro edificios techados de teja, asentados en lo alto de la cuchilla. No sé si fue pura fantasía de mis sentidos, pero declaro que me pareció oír murmullos de gruñidos que venían de La Extremeña.
El tren siguió la cintura de la villa de San Juan Bautista trazando una prolongada curva, costeó después el río por espacio de algunas cuadras, refrenó la marcha, y a los pocos minutos se detuvo frente a la Estación, descargando por sus portezuelas toda la mercancía humana que llevaba en sus wagones.
Habíamos llegado al término que nuestro viaje. Yo hice lo que todos: bajé, estiré los brazos, di algunos pasos con fuerza como para desligar las articulaciones entumecidas durante tres horas de quietismo, y me dirigí al Hotel Oriental, donde ya nos esperaba don Ramón Suárez, director del establecimiento que íbamos a visitar.”
Este fragmento literario refiere a un viaje hacia una chacinería de época en las afueras de la hoy ciudad de Santa Lucía, Sansón Carrasco nos trae a nuestros lo que el ferrocarril supo ser a finales del siglo XIX, la irrupción del Uruguay moderno, forjador del progreso.
[1] Sansón Carrasco: seudónimo del Dr. Daniel Muñoz (1849-1930, político, abogado y periodista colorado).
![El Chateau[1] de Lerena Lenguas](https://juanico.blogia.com/upload/20220518010429-chateau-luis-lerena-lenguas.jpg)